5. RAÍCES PARA UNA COP SENTIPENSANTE (*texto con Marcela Jiménez)
- Andres Caicedo H.
- 30 sept 2024
- 4 Min. de lectura
Actualizado: 8 oct 2024
“Se miente más de la cuenta por falta de fantasía, también la verdad se inventa”[1]
La obra de otro colombiano, Orlando Fals Borda, o una parte de ella, sintetizada en dos cortos artículos como “Kaziyadu” (2001) y “La superación del eurocentrismo” (2004), entrega una reflexión profunda para entender el contexto de estas contraposiciones y, sobre todo, la urgente necesidad de una visión propia, “la importancia del lugar desde donde se mira el mundo” (Ríos et al., 2010):
"Kaziyadu es un vocablo antiguo en lengua Huitoto que significa una gran cosa, significa el amanecer, el despertar; es otra forma de expresar lo que a muchos de nosotros nos han enseñado en las universidades sobre desarrollo. Si se tradujera la palabra desarrollo o development a lenguas indígenas incontaminadas, la idea se da en otra dimensión, la dimensión cultural, síquica, personal, es más dinámica, más viva. Se puede asimilar, por ejemplo, con el suahili afgano, levantarse y andar, o con el Maya opar, avanzar, y aquí development traducido a lengua huitoto, Ka Zi Du, significa el amanecer, el despertar de un pueblo" (Fals Borda, 2001).
La idea de la endogénesis contextual de Fals Borda plantea la necesaria reflexión en torno a la influencia e interactividad entre el aprendizaje y el ecosistema, en este sentido coincide en parte con lo expresado por el reconocido ecólogo Ramon de Margalef, al referirse a la relación directamente proporcional entre la complejidad de las teorías ecológicas y el tipo de ecosistemas en que eran formuladas, a lo que llama “genuis loci”. Margalef (1978) lamenta que los países tropicales, el modelo ecosistémico más completo, complejo y biodiverso del planeta, no fuese un lugar desde donde emerjan teorías ecológicas.
“Los ecosistemas reflejan el ambiente físico en que se han desarrollado y los ecólogos reflejan las propiedades de los ecosistemas en los que han crecido y madurado. Todas las escuelas de ecología están fuertemente influenciadas por los Genius Loci arraigados en el paisaje local. Los ecólogos del “desierto”, que trabajan en países áridos donde las condiciones climáticas influyen sobre comunidades poco organizadas, difícilmente aceptarían como base apropiada para una teoría ecológica, los puntos de vista manifestados (de la estabilidad por diversidad). La vegetación en mosaico de los países mediterráneos y alpinos, sujeta durante milenios a una interferencia humana, ha dado origen a la escuela fitosociológica de Zurich-Montpellier, con Braun-Blanquet como el exponente más representativo de un sistema de descripción de los ecosistemas semejantes al de una clara y cuidadosa teneduría de libros o sistemas de archivos. Escandinavia, con una flora pobre, ha producido ecólogos que cuentan cada yema y cada brote. Y resulta que los amplios espacios y transiciones graduales de los paisajes de Norteamérica y Rusia hayan sugerido enfoque dinámico en la ecología y en la teoría del clímax. En esta área el concepto de sucesión, una de las grandes y fructíferas ideas de la ecología clásica, ha sido mejor formulado. Es lamentable que la selva tropical, el modelo más completo y más complejo de un ecosistema, no sea lugar propicio para la producción de ecólogos”.
Sobreviven en cada territorio, un poco de tantos y tantos ecólogos indígenas sentipensantes como Miru Puu (Antonio Guzmán) del Yuruparí que acompañó por largo tiempo a Reichel Dolmatof y otros antropólogos, revelando y traduciendo el canto de su selva (Becerra 2007). Sobrevive Elizondo, con quien reaprendió Anthony Henman de la IAP en su conversación con las hojas de Coca (1981). Sobrevive Maximiliano García del río Comeñá en las bocas de Pira-Paraná tributario del Apaporis con quien mambeó Álvaro Velasco (2016) la palabra de la selva culta en la “pedagogía de la no pregunta”. Sobrevive Quintín Lame, quien escribió en 1939 sobre el recreo con esa sabia maestra que es la naturaleza (Gnecco, 2017).
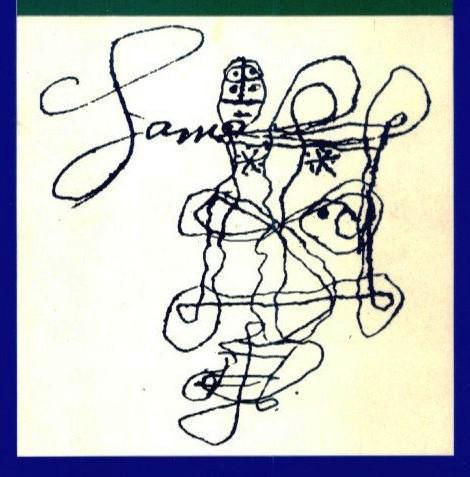
Imagen: firma de Manuel Quintin Lame, tomada de "los pensamientos del indio que se educo en la montaña y bajo al valle de la civilización"
Sobreviven tantos ecólogos negros anónimos sentipensantes del Valle del Cauca en armonía con el río, el pez y el frutal conversando en el Mateo Mina que reconoció Tausing (1975, 2014) en la edad de oro de la finca de árboles. Sobrevive Marcelino del Chagüi en el pacífico nariñense que alerta a la comunidad afro-raizal de no pedir limosna al estado en la bandeja de oro que es su territorio (Velasco 2012). Sobrevive Casilda Cundumi en cada proyecto de libertad y magia.

Sobreviven tantos ecólogos sentipensantes campesinos, pescadores y montañeros como Agustín Rengifo, el “ecólogo y la moral de la comunidad” de Argelia Cauca en uno de los páramos de menor altitud del mundo y el robledal más diverso encontrado, que relata Marnix Becking (1994). Sobreviven el seringueiro (Brasil), sobresaliente en la obra de Leff (2002) o el ser anfibio, sentipensante tropical, el hombre hicotea y la raza cósmica que describió Fals Borda (1980, 1984).
“Las condiciones vitales del país tropical colombiano –así amazónico como andino- son únicas y diversas y por lo mismo inducen y exigen explicaciones propias, manejos técnicos e instituciones eficaces según paradigmas endógenos, alternativos y abiertos. Como viene sugerido, estos constructos necesitan reflejar el contexto que los sustenta. Desde el punto de vista científico, el conocimiento de las realidades locales resulta más útil y rico cuanto más se liga a la comprensión y autoridad de la vivencia personal. Autoridad científica e intuición que provienen del contacto con la vida real, las circunstancias, el medio y la geografía. Por lo mismo, de esta endogénesis pueden surgir descubrimientos e iniciativas útiles para la sociedad local que alivien las crisis del propio contexto” (Fals Borda, 2004).
Sobreviven otros mundos posibles. Resucita la historia y el presente ancestral en la alteridad de los habitantes rurales. Resucitan en el “<otro malo> y eso les permitió evitar la subyugación colonial, hasta que llegue el momento propicio para regresar” (Gnecco, 2007).
Retornan en su sentipensar solidario, crítico y ambiental miniterritorial, saberes ancestrales transformados en saberes del lugar que resguardan y propician la esencia de lo sustentable: el amor por el territorio.
Además, la esencia del sueño, de la utopía caminable por y con el territorio: principios y singularidades ancestrales en el aquí y en el ahora, que es urgente incluir de manera contundente como reflexión fundamental en los procesos de ordenamiento territorial y en nuestras instituciones locales en general para rescatarnos de nosotros mismos.
[1] Antonio Machado.




![3. PIDIENDO LIMOSNA EN BANDEJA DE ORO [1]](https://static.wixstatic.com/media/35683a_5ade5ad5531d441eb72e1893ee732755~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_735,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/35683a_5ade5ad5531d441eb72e1893ee732755~mv2.jpg)


Comentarios